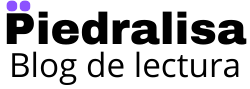Cartagena siempre ha sido un hervidero.
Para la fecha en que sucedieron los hechos que aquí narro, los españoles ya llevaban viviendo en aquella ciudad doscientos años.
Fueron los primeros turistas.
Llegaron con un tal Pedro de Heredia y se quedaron a pasar vacaciones del todo; se trajeron hasta los muebles de la casa en el barco en que llegaron. Eso fue en 1533.
Los abusivos hasta le cambiaron el nombre al sitio, que antes se llamaba Calamarí. Sonaron gritos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: se molestaron, pues nada que se largaban, y fuera de eso llegaron a mandar:
—¡Que no, que esto es del Rey de España, hostia! —dijeron, y le construyeron muralla y todo.
Los primeros en independizarse de la corona española fueron sus negros emberracados.
En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena aquella historia vivió: un español estaba pegándole a una negrita por quién sabe qué carajos. Joe Arroyo, un músico que iba pasando, le gritó:
—¡Oe, huevón, no le pegue a la negra!
Toda esa negramenta de Bazurto estalló:
—¡No le pegue!
Había tantos afros traídos como albañiles, que desbordaron la capacidad de ser controlados. Después de tirarse piedra, madrazos y gas lacrimógeno con la policía, la primera línea de aquellos esclavos tomó el control, encabezados por Benkos Biohó, y negoció con el alcalde.
Se establecieron en 1714, ahí cerquita, en el vecindario donde vivía Pambelé, y al caserío le hicieron un palenque —o cerramiento de madera— y lo nombraron San Basilio.
(Fue la primera comunidad libre e independiente de la corona española en lo que más tarde se llamó Colombia).
La ciudad se volvió tan importante que tuvo su propio Palacio de la Inquisición. Si la vecina miraba a un marido —o a cualquier hombre ajeno—, entonces la esposa o la novia agraviada, en una cartita puesta en un buzón en la puerta de aquel Palacio, la acusaba de bruja y, al otro día… ¡tenga! Por muy buena que estuviera la muchacha, la chamuscaban en una hoguera.
Aun así, todos querían ir a Cartagena. Era más bacana y más barata que Miami. Todo el mundo había oído hablar de las putas de Juancho Rubio, Mr. Babilla y la isla de Barú, donde vivía la Mona Bayona, una rubia sacada de un sueño.
La segunda oleada de turistas llegó entonces de Inglaterra, en 1741. Un tal Vernon se estacionó con 200 barcos ingleses que se apostaron frente a La Boquilla, Bocagrande y la entrada de la bahía.
Como los británicos se creían los dueños del mundo, ninguno traía ni pantaloneta de baño, ni pasaporte, ni pasado judicial.
El duro de la policía de inmigración era el general Blas de Lezo y Olavarrieta, un español que venía de pleitear en Europa, pasando por Perú, y terminó en Cartagena, que ya tenía una muralla tan grande y tan costosa que el Rey de España se paraba en una ventana de su palacio ibérico y decía:
—¿Por qué no veo la muralla desde aquí?
El mencionado Blas llevaba más de veinte años dándose en la jeta con todo el mundo, desde Europa hasta América, y en cada mierdero se iba de frente contra los enemigos. Cuando llegó a Cartagena ya le faltaban un ojo, una pata y un brazo.
El éxito con las mujeres era inmediato e infalible. Cuando se presentaba en los clubes y en los hoteles decía:
—Mucho gusto, soy Blas de Lezo. Tuerto, manco… ¡y cojo!
Todas las señoritas y señoras le daban el número del teléfono… o las llaves del cuarto del hotel. El hombre pasaba al tablero cojeando… y terminaba cogiendo.
En fin: doscientos barcos son doscientos barcos. El azul del Caribe se cambió por el blanco de las velas. En esos bajeles venían 28.000 turistas que, literalmente, se querían tomar la ciudad y quedarse pasando vacaciones también del todo.
Blas de Lezo les mandó decir que la capacidad hotelera estaba copada, y que ni modo: que no había cañería y que no aguantaban 28.000 personas cagando al tiempo, que el Ministerio de Salud no tenía tantos tapabocas… Por el papel higiénico no había problema: para eso estaba el agüita.
Los británicos no lo escucharon.
El primer intento de toma de las playas fue contenido por los vendedores ambulantes, que les cayeron en gavilla apenas los ingleses tocaron la arena. Así lo narra el historiador Joselo de Perilla en su libro “Les tocó mamarse a los rebuscadores”:
—¡La gafa, la gafa, la gafa!
—¡Agua, agua, agua, agua, agua!
—¡Llevo Coronita, Pilsen y Poker!
—¡Trencitas, trencitaaas!
Y los jíbaros… —¡Les tengo periquito!
Apenas los ingleses vieron que las gafas valían 180.000, el agua 40.000, la cerveza 80.000, los pantalonetas de baño 250.000 y las trencitas 120.000… Y ni hablar de a cómo vendían el perico (esos loritos son carísimos), toda esa multitud se devolvió para los botes.
—Es que no nos dejan bañar —le dijeron a Vernon, que tampoco les iba a devolver la plata de los pasajes.
—Tranquilos —les dijo Vernon, que era el dueño de la agencia de viajes—. ¡Pues háganse los pendejos y entren a pata desde más arribita!
Todos esos ingleses desembarcaron más arriba del hotel Hampton, allá por la carretera que sale para Barranquilla por La Boquilla. En ese tiempo Barranquilla no existía, ni tampoco Daniel Santos, ni Alci Acosta, ni Esthercita Forero, ni el Junior… menos el Cole.
Pero no alcanzaron ni siquiera a llegar al aeropuerto, porque entraron a la hora del almuerzo y les cobraron: mojarra a un millón, botella de whisky a millón doscientos, Coca-Cola a cincuenta mil, cerveza a ochenta mil, servicio de orinal a veinte mil. Y los taxistas cobraban novecientos mil por una carrera al castillo de San Felipe.
El que no murió del susto, murió de hambre o insolado.
Los que estaban en la bahía no lo pasaron mejor porque el viaje a Bocachica es carísimo. Como se dan cuenta, los vendedores ambulantes, los restauranteros y los taxistas les dispararon por toda parte.
Aún mayor fue la sorpresa de los frustrados británicos cuando volvieron a los barcos: al lado de cada uno había un huevón de esos que se mantienen sin hacer nada por allá en Olaya Herrera, con una lanilla roja colgada en el hombro, diciéndoles:
—Bien cuida’íto, mister.
Y les cobraban 150.000 por la parqueada.
Unos 200 súbditos británicos que alcanzaron a llegar al castillo de San Felipe fueron apresados por Blas de Lezo, porque llamaban mucho la atención: iban todos con chaqueta roja, tan despistados que los cartageneros pensaron que eran cachacos, y no faltó quien saliera al paso del desfile y gritara:
—¡Que viva el Partido Liberal!
Los ingleses se tuvieron que devolver para la casa sin vacaciones, sin sol ni playa.
Blas aprovechó la oportunidad para hacer política con aquel triunfo. RCN, Caracol y la revista Semana alcanzaron a sacar reportaje y a decir que el man “era un duro y tal”.
El problema fue que en Bogotá se dieron cuenta de que a Lezo le faltaban el brazo derecho, la pierna derecha y el ojo derecho. O sea, que todo lo hacía con el lado izquierdo. Ahí empezó su desgracia. Empezaron a decir que Lezo era de izquierda, que mamerto, y en el estadio gritaban:
—¡Fueeera Lezooo! ¡Fueeeera Lezooo!
El general Blas de Lezo no pudo seguir haciendo política. Hasta en la Fiscalía lo acusaron de haberse robado un par de zapatos, un par de guantes y un par de lentes de contacto.
Él se defendió diciendo:
—¡Marica! ¿Y por qué de a dos? ¡Yo solo necesito lo que me pueda poner en el lado izquierdo!
El fiscal de aquel tiempo, don Adán de Casposa y Manguera, le contestó:
—¡Ajá! ¡Tras de ladrón, izquierdoso!
Aquel general en desgracia murió allá mismo en Cartagena… en septiembre de 1741. Muy triste, porque faltaban solo dos meses para el Reinado Nacional de la Belleza.
Ese año, las candidatas en el Teatro Cartagena rindieron un minuto de silencio y la representante de Antioquia dijo:
—Afortunadamente, Blas de Lezo murió y salió ileso…
Nadie sabe dónde reposan sus restos. Los cronistas de la época solo relatan que lo enterraron muy, muy profundo…
Otras versiones dicen que lo arrojaron al fondo de la bahía, dizque:
—¡Porque los mamertos, en el fondo, no son tan malos!