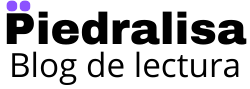Paso por la esquina que siempre rodeo para evitar el olor del puesto de tacos asados y tortillas recién hechas. Volteo mis bolsillos y doblo la cartera tres veces: veinte pesos y la tarjeta del camión. Continúo el camino a casa. Me pregunto si la pobreza me pesa más que el hambre. Saco una moneda y la chupo: sabe a metal gastado, sal seca con una textura similar a los cordones de murusa que quedan en el pantalón. Me gusta la sensación de sentir algo en la boca. Cierro los ojos e intento degustar de nuevo: se exprime bajo la lengua el jugo de la carne, con los dientes obtengo el sabor ácido de los tomates y con el paladar rompo la tortilla. Paso saliva, como si engullera el bolo. Abro los ojos y en los dedos no siento la grasa de la carne ni el caldito del picante. Una moneda de cinco pesos, el pasaje de mañana. Abro la puerta y mi gato me espera en casa, también las dos goteras del techo y los recibos por pagar. Con cinco pesos no tapo las goteras ni pago las cuentas, pero al menos engaño al estómago. La pobreza es silenciosa; el hambre, nunca.