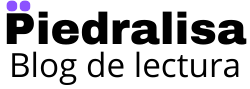Fue como comprar un boleto para un viaje que uno hace con frecuencia. Conoces el lugar de origen y el destino. El horario, la ruta y el conductor son continuamente los mismos. El olor del interior del camión ya te es familiar: Pinol y Fabuloso. Las luces amarillas del pasillo a veces parpadean, pero cuentan con la intensidad perfecta para alumbrar sin molestar. Los baños suelen estar un poco más limpios que otras líneas. Los asientos, aunque no lujosos, tienen una ligera capa de relleno y eso los hace lo suficientemente cómodos como para aguantar un viaje largo. Y la tela con la que están forrados te gusta, te recuerda a un estampado azul que solías ver en los asientos del Twingo que tu papá tenía en los noventa, durante tu infancia. Con el tiempo llegas a sentarte rutinariamente en el asiento veintiuno o veinticinco para tener ventana, e incluso distingues algunos rostros que toman la misma ruta con asiduidad. Sonríes y asientes la cabeza para devolver el gesto de reconocimiento que te dirigen.
Has tenido, claro, algunas malas experiencias. Por mera probabilidad si uno apunta a la canasta cien veces, alguna tiene que fallar; pero en términos generales quieres creer que nada ha sido catastrófico. Recuerdas la vez que perdiste tu cartera, o aquella en la que un señor volvía del baño por el pasillo y viste sus pantalones empapados de lo que claramente era un excremento líquido. Todo el interior comenzó a apestar. La gente, ya molesta, comentaba en voz baja sobre el tufo. Ni el pinol pudo con él, así que el olorcito permaneció el trayecto entero. También has visto cómo ha menguado el servicio: antes entregaban un sándwich, un agua y un jugo a cada pasajero, pero con el tiempo lo redujeron a sólo el agua y después pararon. Sobre esto nunca presentaste ningún comentario, sabías que la situación económica no era buena y que la inflación había incrementado. Los justificaste en tu mente. Por otro lado, la señorita que vende los boletos y el chofer suelen ser amables. Y el transporte sale, la mayoría de las veces, puntual.
A pesar de ser una persona introvertida, después de tantos trayectos has entablado conversaciones con extraños que resultan vivir no lejos de tu casa (después de todo, tu ciudad no es muy grande). Señoras de la tercera edad te han platicado sobre su vida y se han atrevido a darte algún consejo que hasta pusiste en práctica. Incluso te topas de vez en cuando con algún conocido, generalmente gente que conoces de la prepa, como Carlita, con quien salías. La temperatura en el camión casi siempre es la ideal. Enfría pero no congela.
Llevas contigo el libro de relatos que nunca logras terminar: De qué hablamos cuando hablamos de amor. Caminas por el pasillo, ésta vez no todos los asientos están ocupados, localizas el tuyo y ves que el de al lado está también libre. La delgada capa que acolcha el asiento se hunde con tu peso. Bajas el descansabrazos, colocas el café en el portavasos y tu mochila a tus pies. Las ventanas del vehículo en realidad son sólo cristales, ya que no se abren, pero sobre ellas hay unas pequeñas ventanitas corredizas y eso basta para no sentirte encerrado.
Observas la central. Después de tantas visitas pensando que el lugar no tiene chiste, ya le vas encontrando el encanto. La fachada principal y la posterior están hechas de vidrio en vez de concreto, así que uno desde el andén puede ver a través de la central y hacia la calle: el supermercado cruzando la avenida, la carreta motorizada que anuncia cocos, la señora de siempre que se acerca a venderle tortas a los pasajeros, y ya dentro del lugar, el enorme reloj digital que nunca da la hora correcta. Ves una fila para entrar a otro camión que se reduce hasta desaparecer. Está nublado y se escucha una tenue música de fondo. Unas notas melancólicas acentúan el hecho que sueles viajar solo. Crees reconocer la pieza. Te acurrucas. Tu cuerpo se distiende al saber que no tienes que hacer nada para llegar a tu destino. Sólo esperar y ver el paisaje. Recuerdas que tienes una bolsita de Suaves abierta en la mochila. A estas alturas, subir al camión significa sumergirte en tí mismo, distanciarte unas horas del mundo.
Disfrutas ya de la certidumbre que otorga la previsibilidad. Durante el verano sabes que dos horas después de dejar la central, el sol caerá, y que si vas de ida es mejor viajar en el lado derecho para que su luz no moleste. Conoces el trayecto de memoria: el yonke con carros apilados que alcanzan los seis metros, la fondita a las orillas de la ciudad, los plantíos que aparecen acorde a la estación, las partes en las que la velocidad aumenta y en las que disminuye. También puedes reconocer cuando entras al siguiente estado, no por los letreros, sino por la cantidad de caballos en el paisaje. En un punto juegas silenciosamente a adivinar cuál será la siguiente hectárea de agave que se verá por la ventana, ya que puede diferenciarse el terreno de un hombre al de otro por la dirección de las líneas de la siembra.
Después de un buen rato el sol no parece esconderse y las plantaciones de mangos no están a la vista, ni las de ciruelas. Las vendimias ambulantes en la carretera tampoco son las de costumbre ¿Y el puesto de camarones secos? Sospechas que el camión no se dirige a donde esperabas. Desorientado, miras alrededor y en efecto, reconoces a más de un pasajero. Ahora que te detienes en su físico te parecen más delgados. Te atreves a preguntarle a alguien por el destino y después a otro, pero no puedes entablar conversación con ninguno. Fuese como si de ayer a hoy perdieran la amabilidad, nadie responde. Escuchas a algunas personas hablar entre ellas en otro idioma. Te inquietas. Cuando te levantas del asiento para averiguar a dónde vas, un señor indiferente a tus balbuceos choca contigo. Lo reconoces, “A éste fue a quien le cedí mi ventana la última vez”, piensas. “Que ojete”. No sabes si te ofende más de lo que te preocupa o a la inversa.
Angustiado, te diriges hacia el chofer, tropiezas con algo y pronuncias disculpas que nadie atiende. Intentas tocar la angostísima puerta de la cabina pero el hombre no escucha, ni siquiera alcanza a verte. Tocas más fuerte. Nada. Sacas tu boleto del bolsillo, observas con preocupación: el destino anunciado es la ciudad que esperas, pero sabes por el paisaje, que se han desviado desde hace rato. Y nadie dice nada. Al principio intentabas justificar lo extraño pensando en un atajo, pero en un país como éste sólo hay de dos: la autopista o la libre. En el norte cada vez es más común que las casetas estén tomadas y que los conductores se desvíen para evitar al crimen organizado. Cuando sucede la gente no pilla. Pero éste no parece uno de esos casos. A pesar de ello, todos lucen indiferentes. Tranquilos. Ahora que observas con atención, algunos incluso decaídos, pálidos.
A través del vidrio puedes distinguir árboles pandeados y pelones, pero no es otoño. Sus frutas en el piso lucen como si se hubieran incinerado. Al pararte de puntitas sobre tu asiento y abrir la ventanita corrediza, sientes un calor sofocante, no acorde a la estación del año. Los rayos del sol que entran al vehículo ya no son dorados, sino destellantes, de esos que ciegan y a la larga producen cáncer. Comienzan a caer unas gruesas y espesas gotas negras sin llegar a nublarse. Se pegan en los cristales. Huele a quemado.
Intentas respirar hondo, convencerte de que éste es el camión correcto. Te sientas. Tratas de recordar con precisión: Llegaste a la central, te atendió la misma mujer con peinado de Edna Moda que te atiende siempre, imprimió el boleto que tienes en la mano. El destino y la hora son correctos. Te sentaste en la fila de asientos de fierro a esperar mientras comías Suaves. Tenías tiempo de sobra. Como no estabas haciendo nada, tu mente divagó: el perro que perdiste en mayo hace seis años vino a tu cabeza, el trabajo del que te despidieron hace tres, el indigente que te pidió monedas e ignoraste. Es una espiral de abatimiento con la que a veces tropiezas sin darte cuenta. El tiempo que tardas en caer en ella suele absorberte tanto que te distrae de lo que sucede.
Te detienes en seco, comienzas a tensarte. Caes en cuenta que el camión al que querías subir ha partido desde la misma estación y en el mismo horario, con un conductor que luce igual a éste y pasajeros similares, al lugar donde deseabas. Lo observaste. Viste la fila para abordar ¿Por qué te subiste, entonces, a este otro? Porque era el mismo. Todos los autobuses que salen de esa terminal son el mismo. Pero no siempre se dirigen a ese lugar, aunque anuncien un destino igual. En realidad no importa cuál elijas, has tomado más de una vez alguno de los otros. Lo crucial es cómo actúes dentro del camión. Éste puede o no llegar a la ciudad que anuncia. Tu comportamiento frente a sucesos aleatorios e indeseables determina si se desvía. En ocasiones anteriores alcanzaste tu destino porque fuiste compasivo, empático. En alguna ocasión incluso supiste paliar los efectos adversos que las fallas causaron en otros pasajeros. Ésta vez has actuado diferente. A fin de cuentas, ¿Quién podría presenciar el declive durante una larga temporada sin hartarse?
Ha habido pequeñas diferencias entre los viajes que has hecho en estos años. Diminutos desgastes. Detalles que decidiste pasar por alto tantas veces que se volvieron casi imperceptibles, pero al parecer, se te fueron acumulando en algún recoveco.
Aquella vez que extraviaste tu cartera, te convenciste que la habías perdido de vista poco antes de subir al camión, sin embargo lo que sucedió fue que el pasajero de al lado la tomó mientras dormías. Consideraste esa posibilidad, pero terminaste descartándola. Todo este tiempo te culpaste a tí mismo. La ocasión en que el interior apestó, tú lo resentiste porque el hombre que se hizo encima, rozó con su pantalón sucio el respaldo de tu asiento. El tufo venenoso se impregnó en la parte trasera de la cabecera. Aún así fuiste amable con el señor, le regalaste tu paquete de toallitas húmedas cuando te preguntó por papel. Cuando otros lo apuntaban, tú intentaste ayudar. Y hace meses cuando la puerta del baño se atoró contigo dentro, no fue un accidente, la atrancó Carlita. Uno creería que después de varios años los rencores se habrían desvanecido.
Miras a tu alrededor. Debería haber un martillo de emergencia por aquí. Te levantas y caminas por el pasillo entre los asientos mientras observas discretamente los costados para revisar si hay alguno, pero no encuentras nada. La apariencia de unas pocas personas en las últimas filas te hace detenerte, sus frentes y coronillas parecen hinchadas, se notan sus venas. En tu estómago se empieza a formar un remolino en el que nace la ansiedad cuando sus ojos se encuentran con los tuyos y notas su mirada perdida. Te vuelves y buscas tu asiento. Volteas hacia la escotilla de salida, agitado. Sería una estupidez. Comienzas a culpar a los demás en silencio: la de los boletos, el chofer, quien te dió raite a la estación. Desesperado, das un puñetazo al respaldo de tu asiento. El hombre escuálido y amarillento detrás de ti se sobresalta y se queja devolviendo el golpe. Te apachurras en tu puesto, amenazado.
A unos metros escuchas a alguien vomitar y ves salpicaduras rojas de reojo. Por el sonido de las arcadas puedes casi sentir el dolor que el esfuerzo de devolver todo provoca en el estómago. Volteas hacia atrás y en el fondo ves a un muchacho flaco con la coronilla y frente hinchadas, doblándose del malestar mientras arroja un líquido viscoso y sanguinolento. “Que mierdero”, murmuras molesto. Un olor que avanza como el vuelo de un buitre te alcanza. Se te mete en el cuerpo hasta penetrarte con una náusea negra. Ves un poco borroso. Si tú también vomitas, con los olores encapsulados se crearía una fiesta de peste y putrefacción que llevaría al acabose. No. Intentas recomponerte. Respiras. La ventanita no ayuda en nada. Contienes un líquido amargo que sube por tu garganta hasta quemarte. Te tragas el ácido.
Al principio solías disfrutar los trayectos, el trato. Pero con el tiempo se ha viciado. Tal vez con los años hasta te acostumbraste a las incomodidades y a las formas poco consideradas. Probablemente las toleraste por el apego que le tienes a la línea, a lo conocido. Ahora cada una de tus reacciones antipáticas hacia los infortunios durante el viaje, redirecciona el camión un poco más.
En realidad, no es nada extraordinario. Es un fenómeno común en cualquier estructura social: la desviación. Cuando un individuo experimenta frustración en sus interacciones, comienza a actuar de manera anómica. Esto, a la vez, afecta a su entorno y comienza un proceso de degradación mutuo. Los daños, los descuidos que ocurren entre las interacciones son cada vez más difíciles de reparar si se producen durante más tiempo.
Mientras más avanza el vehículo lo sientes más enclenque, como si el camión también se hubiera mareado con el olor a vómito. Se tambalea en las curvas. “Nomás eso faltaba”, piensas. Una pieza de los maleteros superiores se viene abajo y le cae a alguien en la cabeza, la mujer lanza un quejido ruidoso. Te paras rápido para ver quién es, pero sientes como vuelve el mareo. Es una señora con pelo grisáceo. Miras a tu alrededor, te sorprende que nadie se ofrezca a hacer nada al respecto. Atontado, volteas hacia arriba para verificar si el vehículo se sigue destartalando. El maletero sobre tu cabeza al menos sigue entero. Te aferras al asiento, abrumado. El estampado de la tela de los sillones es el mismo, pero se siente más rugoso que de costumbre, como si la superficie hubiera sido ligeramente quemada sin llegar a achicharrarse. Pones tu codo sobre el descansabrazos, sin embargo con el poco peso se quiebra. El café que estaba ahí cae sobre la mochila y te moja, haciendo un cochinero. No sabías que las cosas eran así de frágiles.
Escuchas bramidos. A través de la ventana puedes ver algunas vacas que se tambalean como si fueran a desvanecerse. Otras, en el piso, emiten mugidos dolorosos, prolongados, como si pidieran ayuda. Ves a una de ellas golpear su cabeza contra los árboles. A medida que el camión pasa más cerca, puedes notar que tienen llagas enormes, sucias. La piel les cuelga del lomo como si se les hubiera podrido, manchadas de esa espesa agua negra. El hedor a pescado descompuesto que viene de atrás se agrava. Comienzas a sentir un dolorcillo punzante en la cabeza.
No se ven otros vehículos en la carretera. ¡Paf! Un golpe en tu ventana te espanta. Con lo nervioso que has estado, pegas un brinco. Se te pasa el mareo con ello. Volteas deprisa y alcanzas a divisar una mancha: lo que parecen unas alas de pollo salidas de un empaque de Bachoco deslizándose hacia abajo en el vidrio. ¿Qué hace un anim… ¡Pum! Un pájaro en brasas vuela en picada hasta colapsar contra el terreno junto a la autopista. ¡Paf! Algo cae en el techo del autobús. Ves a más aves acelerar a toda velocidad y estallar contra el piso. Una bandada pelona se dirige con vehemencia hacia el suelo, como si se suicidaran.
El tufo rampante del vómito se transforma en un temor grueso, penetrante. Terminas de desbaratar el descansabrazos con un golpe, ¿Sería prudente tratar de abandonar el vehículo en medio de esta lluvia cruenta de kamikazes desplumados y químicos? Podrías pulsar el botón de pánico si supieras donde está —y si es que sirve— pero en teoría eso sólo envía una señal a la central. Si la policía nunca llega a tiempo a los asaltos, mucho menos llegarían autoridades de ningún tipo a verificar un camión al que no le sucede nada. Podrías tocarle al chofer hasta que no aguante la lata para que te baje en alguna ciudad próxima, pero ésta siempre ha sido una ruta sin escalas. Es un largo trayecto ir a pie de vuelta a tu ciudad. Serían días. Ni siquiera es una distancia caminable.
Tu respiración se vuelve pesada, ¿A dónde irás a parar si el camión no se detiene? Comienzas a imaginar el vehículo desparpajándose pieza por pieza hasta venirse encima. Tu cuerpo aplastado por capas de cuerpos escuálidos y enfermos que no te dejan respirar, llantas quemadas, maleteros, martillos, capas de piel arrancada de los huesos, huesos que atraviesan a alguien inerte, un vidrio que atraviesa tu estómago, el descansabrazos en tu trasero, columnas vertebrales volteadas, capas de maletas que vomitan ropa interior, el vómito del muchacho derramado entre la sangre de otro, capas de asientos quebrados, lluvia negra añejando unos órganos desbalagados, la podredumbre, los desechos del depósito del baño vertidos como merengue sobre el pastel de capas de carne y metal en el que se han convertido todos. Tus Suaves dispersos encima.
No. Tratas de despabilarte, pensar en algo. Notas tus manos pálidas, sudando. Buscas tu pelotita para el estrés en el fondo de tu mochila. La aprietas muchas veces. Intentas tranquilizarte para pensar en una solución. Reclinas el respaldo pero algo te duele en la espalda. Al tocarte por debajo de la camisa puedes sentir unas llaguitas, en el cuello tienes otra. Sientes la mezcla del coraje con miedo atorada en tu garganta. Te apachurras una ampolla que comienza a supurar. La señora sentada en los asientos de la derecha te observa. Notas su brazo descarapelado, los tuyos te arden. Puedes ver cómo comienza tu piel a desprenderse de ellos. Llevas largo rato dentro de un ambiente que ha empeorado sin haberlo percibido a tiempo. Y nadie quiere escuchar o ayudarte.
Se viene abajo otro compartimento cerca de ti. “Valió madres”, piensas. De la misma forma que la náusea te penetraba, ahora lo hace el pánico. Un dolor sordo te presiona el pecho. Pese a lo evidente, no te gustaría admitir que ésta siempre ha sido una línea de segunda, sin embargo tú fuiste el que subió voluntariamente al autobús. Estabas tan emocionado en los primeros trayectos, te entusiasmaba tanto emprender el viaje, que ni siquiera diste importancia a las averías o a tratos apáticos. Tú mismo fuiste el que se condenó a parar en un yermo hostil donde las cosas empeoran cada vez más. Y ahora estás solo, demasiado cansado, confundido y acobardado como para juntar valor, abandonar el viaje y volver a casa.
Como en el amor.