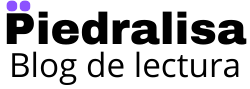A Claudia le dolían los pies, pero no se atrevía a quejarse. Caminaba detrás de su padre con paso rápido, como si al andar pudiera sacudirse el cansancio, o al menos disimularlo. Roma era un hervidero de voces, de comerciantes y de polvo. A cada paso, sentía el peso de su túnica pegada a la piel, húmeda por el sudor. Su padre no hablaba, pero ella conocía bien su expresión: algo grave sucedía.
Se detuvieron frente a un edificio austero, encajado entre los muros de un foro menor. No había guardias, ni símbolos imperiales. Solo una puerta de madera, marcada con un círculo tallado a mano. El padre tocó tres veces, con un ritmo preciso. Esperaron. Cuando la puerta se abrió, el hombre que los recibió no pronunció palabra; asintió apenas, y se hizo a un lado para dejarles pasar.
Dentro, la penumbra envolvía columnas y estatuas cubiertas con tela. El lugar olía a incienso viejo y piedra húmeda. Claudia pensó que aquel sitio debía haber sido hermoso alguna vez. Ahora parecía olvidado por todos, menos por quienes aún lo habitaban.
Un hombre los aguardaba en el centro de la sala, de pie junto a una mesa de mármol. No era alto ni particularmente imponente, pero había en él una serenidad que obligaba al respeto. Vestía con sencillez, y en su brazo derecho llevaba una marca en forma de espiral.
—Marco —dijo el padre, inclinando levemente la cabeza—. Ella es mi hija.
El hombre la miró con ojos profundos, sin sonreír. Claudia sintió que la examinaba más allá de lo visible, como si midiera algo en ella que ni siquiera ella misma conocía. No supo por qué, pero no sintió miedo.
—¿Sabes por qué estás aquí? —preguntó Marco.
Ella negó con la cabeza. Su voz se había quedado atrapada en algún lugar entre la garganta y el pecho.
—Porque hubo un tiempo —continuó él— en que el honor significaba algo en Roma. No hablo del honor de los discursos ni del Senado. Hablo del honor callado, del que no necesita testigos. Del que se transmite como un fuego silencioso.
Claudia lo escuchaba sin entender del todo, pero sintiendo que cada palabra abría una grieta en su interior. No sabía por qué la habían llevado allí, pero presentía que, fuera lo que fuera, era importante. Vital, incluso.
—Este lugar —dijo Marco, señalando el recinto— guarda un juramento que no puede extinguirse. Tu padre lo sostuvo antes que tú. Y ahora, si lo deseas, puedes continuar el fuego.
Su padre se acercó y le tomó la mano con fuerza. No había imposición en su gesto, solo una gravedad que Claudia no había visto nunca en sus ojos.
—Lo que decidas, lo decidirás por ti —dijo él.
Claudia miró las columnas cubiertas, el mármol agrietado, la marca en el brazo de Marco. Sintió que el tiempo se plegaba en aquel lugar, como si siglos la observaran en silencio. No entendía los detalles, pero algo en su sangre —o tal vez en su memoria— le decía que aquello tenía sentido. Que aunque todo se desmoronara, había algo que debía permanecer.
Asintió.
Marco no celebró ni pronunció palabras solemnes. Solo extendió su mano y la ayudó a arrodillarse ante la mesa. Murmuró unas frases en latín antiguo, mientras le marcaba la piel con un anillo de hierro, breve y sin violencia. Claudia no sintió dolor.
Cuando salieron, la luz del atardecer teñía las piedras de rojo. Su padre no dijo nada. Claudia, tampoco. Pero caminaba con paso firme, como si llevara algo nuevo en el pecho, algo invisible pero pesado.
No lo sabían entonces, pero sería la última en jurar.
Y aun así, el fuego no se extinguió.