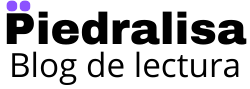Me siento ahora en la sala para tomar un electrolito después del esfuerzo físico que hice al expulsar semejantes deposiciones, pero el vaho viaja desde el retrete. Pienso en que podría abrir la ventana para que el aroma aminore, pero en realidad no es un olor que me corroa. Es algo penetrante pero no insufrible. Huele como a un animalillo en descomposición abandonado en un recipiente hermético al sol. Además, la humedad que persiste incluso en la noche, sólo incrementaría su intensidad si abro el cristal. Aún así, el calor que impera, de una forma u otra, fermentará el excremento.
Después de haber escuchado a Rafael resoplar y renegar durante años del trabajo, vi la desesperación atravesar su pecho como una raíz impía quiebra el asfalto y lo hace temblar en un arrebato de llanto ácido por haberse quedado sin empleo y sin dinero. Esa misma acidez, proveniente de su sudor impregnado en las sábanas tras un encuentro, la aspiré sin una pizca de repulsión después de despojarnos de cualquier tipo de pudor arcaico.
Los treinta grados que se mantienen en este estado norteño del infierno me impiden pensar con agilidad. Debí haber considerado el bombeador para destapar escusados hace rato. Vuelvo al baño para intentarlo. Dudo sobre bajarle a la palanca de nuevo. Mejor no. Posiciono el destapador en la boca del retrete e intento bombear. Me esfuerzo en jalar y empujar, pero no sabía que estaba tan débil. Después de haber sufrido esa descarga dolorosa he quedado enclenque. Intento succionar más y parece que dará resultado, sin embargo lo único que obtengo es que me salpique una buena ola de agua mezclada con mierda. Sublime. No destapé nada.
A él sí lo vi destapar aquello que se había agriado. Escuché el rencor que añejaba su voz cuando me contó cómo había descubierto que su ex-esposa lo engañaba. Y lo descubrí recogido en la dureza insultando a viejos amigos con los que había construido negocios y que lo estafaron. Vueltas de tuerca que reconfiguraron los engranes de su carne. Más de una vez noté cómo seguía supurando pus a pesar de haber terminado esas relaciones años antes.
No intenté componerlo o sugerirle un método que renovase algo muy dentro de su ser. Sabía que era una persona hecha. En vez de ello, intenté oler la pus, vivir con ella. Inhalar ese hedor característico de las heridas infectadas: como cebollas fétidas. Así, inhalé también la putrefacción de sus gases en la regadera con una quietud envidiable. Habituada al olorcillo, podía, incluso, respirar en medio de la humedad y la toxina con la impasibilidad de un monje cuando medita.
Fui un simple testigo. Lo observé en sus momentos menos mesurados, en los más agrios. Lo contemplé supurar la rabia. También temblar en la desesperación. Lo vi llorar, defecar y drenarse.
Tal vez es sólo hasta que le permitimos al otro destapar aquello que trata de contener, que llegamos verdaderamente a conocerlo. Quizás sea entonces el momento donde decidimos si aceptarlo en su completud o no. El punto de inflexión. El instante en el que Galatea baja de su pedestal de piedra y se convierte en una persona real. Con todo y sus efluvios.
A mí me gusta el olor a drenaje.
No le llamaré al plomero hasta mañana.