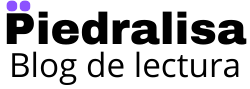Los días pasados les había rogado a mis padres que no me hicieran ir a la escuela, pero hoy estaba decidida a hacerlo. Les había prometido a mis amigos que no fallaría y que estaría ahí hasta el final. Nunca se me hubiera ocurrido que, ante tales circunstancias, nos volveríamos tan unidos. Mis padres se sorprendieron bastante cuando me vieron bajar de mi habitación con la mochila colgada, unos lentes negros y la gorra puesta al revés. —Te van a decir que te quites eso de la cabeza —replicó mi padre—, pero hice caso omiso y me monté en la bicicleta como si fuera un corcel, y con la valentía de quien va a la guerra, me dirigí a la escuela para encontrarme con mis compañeros. Mi madre se quedó expectante y mi padre, enojado; era inútil discutir con ellos. Tanto mis papás como los de mis amigos habían sido maldecidos, y eso terminaría hoy.
…
Al principio las señales fueron casi imperceptibles. En la escuela muchos de nosotros comenzamos a perder algunas cosas: plumas, libros, cuadernos. Lo tomábamos como algo normal —¿quién no pierde útiles en una escuela?—. Sin embargo, todo empeoró cuando desapareció el dinero para los desayunos y para el transporte. Al principio pensamos que alguno de nuestros compañeros estaba haciendo bromas de mal gusto o que la necesidad lo obligaba…, aunque las dudas se disiparon cuando los robos se generalizaron. No había persona en la escuela que no hubiera perdido algo; hasta accesorios como relojes, anillos y collares. Las protestas comenzaron y muchos estudiantes les pidieron a sus padres que fueran a exigir soluciones a la administración. Yo también le pedí a los míos que fueran a quejarse; me sentía triste porque me habían robado un viejo llavero que había comprado después de trabajar y ahorrar durante mis vacaciones de verano.
Los padres iban y venían, pero cada vez que intentaban hablar con el director los guardias les negaban el acceso o les mentían diciéndoles que no se encontraba. Mis compañeros y yo estábamos desesperados, así que decidimos juntarnos varios de diferentes salones e ir nosotros mismos a preguntar al director qué sucedía. Cuando llegamos a la dirección, la secretaria lucía diferente: estaba más encorvada de lo usual y los ojos le sobresalían. Incluso me pareció que las orejas le habían crecido. Nuestro intento fue inútil, la mujer nos dijo que el director estaba muy ocupado y que mejor regresáramos otro día.
Los chicos de sexto semestre, que tienen más experiencia, decidieron espiar por las ventanas de la oficina para confirmar si su ausencia era real. Dos de ellos se subieron sobre los hombros de otros dos y, cuando se asomaron para inspeccionar el lugar, lo que vieron los dejó asombrados. Corrieron hasta donde estábamos el resto y contaron que dentro de la oficina sí había una persona, pero que no se parecía nada al director. Era una criatura jorobada, con grandes orejas puntiagudas de cuyo interior salían pelos llenos de cerilla; sus dedos eran alargados y huesudos, y su estatura parecía mayor porque estaba sentada sobre todos los objetos robados. La revelación provocó miedo en muchos de nosotros e incredulidad en otros. Las dudas se disiparon cuando en los salones comenzaron a aparecer ojos en las esquinas: ojos que parpadeaban y nos miraban constantemente. Algunos maestros también se sentían atemorizados, pero otros parecían ignorar el hecho; cada vez que alguien susurraba o hacía algún comentario sobre esas rarezas, se enfurecían y les crecían más las orejas.
Un día nuestros padres recibieron un citatorio para una junta general. El auditorio estaba repleto de papás enojados; su intención era aclarar de una vez por todas lo que sucedía en el plantel. Pero cuando salieron de la junta sus semblantes reflejaban felicidad pura, como cuando van a las reuniones y les entregan boletas con un cien perfecto. Desde ese día todo fue de mal en peor. Se hicieron más estrictos en casa, nos obligaban a llevar uniformes grises y, cada mes, daban donaciones a la escuela para “mejorar” nuestra educación. No podíamos confiar en nadie: les habían lavado el cerebro. Muchos de nosotros jurábamos que la criatura que había tomado el lugar del director los había hechizado.
No nos quedó otro remedio; todos mis compañeros y yo nos juntamos una tarde fuera de la escuela para evitar los ojos de las aulas y las orejas de los maestros. Estábamos desesperados y asustados, pero eran más el odio y el coraje. Si nuestros padres no podían salvarnos, nosotros los salvaríamos a ellos y, de paso, a nosotros mismos. Investigamos cómo acabar con las criaturas. No había información, pero una amiga, de las más inteligentes, formuló la hipótesis de que, como nunca salían de sus oficinas, probablemente odiaban la luz.
Así que hicimos un plan: buscamos toda la pirotecnia que nuestros bolsillos pudieran pagar. Gastamos nuestros últimos ahorros. La fuimos distribuyendo por toda la escuela a escondidas de los prefectos y de los maestros. En las oficinas concentramos la mayor cantidad y elaboramos un cronograma para activar las bombas y los juegos pirotécnicos. No podíamos fallar.
…
Estacioné mi bicicleta en la entrada de la escuela. Mis compañeros se habían apiñado para preparar el ataque. Sincronizamos la hora durante la clase de historia. Cuando el profesor comenzó a narrar las batallas medievales, presionamos el botón: la escuela estalló en grandes estruendos y luces. Los ojos de las paredes se estremecieron, las orejas del maestro se erizaron y los gritos en las oficinas fueron aterradores. Corrimos al patio y, desde ahí, vimos cómo las criaturas trataban de huir: el sol las convertía en piedra. La escuela se llenó de una felicidad que hacía tiempo no existía. En minutos las calles se poblaron de coches: eran nuestros padres, al fin despiertos. Sonreímos, con las caras tiznadas, y comenzamos a vitorear nuestra libertad, sin notar que, en una ventana alta, un ojo penetrante parpadeaba todavía.