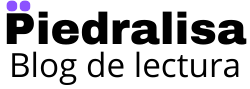Fotos en la pared
Estoy olvidando cosas demasiado rápido. Nombres, direcciones, imágenes… recuerdos que antes aparecían con solo cerrar los ojos. Ahora tengo que perseguirlos, como pájaros asustados que levantan vuelo apenas los miro.
Esta mañana, por ejemplo, no reconocí mi propia calle. Me quedé parado frente a las casas, todas alineadas como dientes blancos, y pensé que quizá había llegado a un sitio nuevo. Pero entonces apareció ella —la mujer de ojos cálidos— y me dijo que estábamos a un minuto de casa. Dice que es mi hija. Lo creo porque su voz me acomoda el alma, aunque su nombre se me escurra cada vez que intento atraparlo.
Lo peor no es olvidar. Lo peor es ese instante justo antes, cuando todavía guardo la imagen, la palabra, el gesto… y siento cómo empieza a resbalarse, suave e inevitable.
Dicen que anoche dormí inquieto. Yo no lo recuerdo. A veces me pregunto cuántas vidas vivo mientras duermo, cuántas cosas hago sin enterarme. Esta mañana encontré mis zapatos en la nevera. No sé si significa algo, pero me dio risa. Una risa chiquita, en silencio, para no preocupar a nadie.
La mujer de ojos cálidos —mi hija, repito para no perderlo— me preparó café. Lo hizo como si fuera un ritual antiguo, aprendido a fuerza de amor y costumbre. Mientras lo bebía, me hablaba despacio, como si cada palabra fuera una pieza frágil que debe encajar en un lugar exacto.
Yo asentía. No porque recordara lo que decía, sino porque me gustaba verla mover las manos. Tenía las mismas manos que su madre… creo. A veces estoy seguro; otras pienso que quizá estoy mezclando vidas, recuerdos que no pertenecen al mismo álbum.
Me quedé observándola. Ella me sonrió, y esa sonrisa me cubrió como una manta tibia. En ese momento lo supe: puede que me pierda muchas cosas, pero aún reconozco la luz cuando la tengo delante.
En la pared hay fotos mías con personas que deberían ser extrañas, pero no lo son. Lo sé sin saberlo: algo dentro de mí les hace un hueco, como si pertenecieran a un rincón de mi memoria que aún no se ha borrado del todo. Me acerqué a una de ellas, la más grande, colocada justo en el centro.
Estoy rodeado de gente. Una mujer me abraza por los hombros. Su sonrisa es cálida, suave… parecida a la de la hija que ahora me sirve café. La observo un rato, esperando que algo dentro de mí haga clic.
—¿Quién es ella? —pregunto finalmente.
Mi hija parpadea. Su expresión se quiebra apenas un segundo, como una grieta pequeña que intenta ocultarse.
—Papá… esa soy yo.
La miro, confundido. La mujer de la foto tiene su misma sonrisa, sí, pero el cabello es distinto. La postura también. No parecen la misma persona. Intento encajar la imagen en algún rincón de mi memoria, pero la sombra lo cubre todo. Siento que lo que debería reconocer se deshace antes de llegar a mí.
Ella se acerca y me abraza. Su luz tiembla.
Y por primera vez pienso que tal vez no soy el único que está desapareciendo.