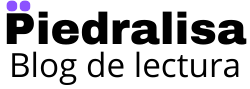El niño llegó muy flaco y con las manos vacías. Nadie lo enterró ni puso dos monedas en sus ojos. Preguntaba por sus padres. Ni una sola alma pudo responderle algo sincero. Una señora, con ya poca cabellera, le limpiaba las lágrimas y le sacudía el pelo con misericordia. Ya llegarán, ya llegarán, le repetía.
El niño se pudrió bajo nuestro sol cobrizo antes de que alguien lo reclamara. Veía el río Aqueronte y escuchaba sus ranas cantar por las noches brillantes. Se volvió callado, retraído en la carne rota que se acumulaba bajo los girones de tela que lo mantenían unido, como un hombre diminuto esperando su sepulcro.
Tiempo, mucho tiempo después, reconoció a su padre del brazo de una joven que lo acompañaba en mi balsa. Papá, papá, viniste, viniste, le repetía. El padre, con una mirada de terrible asco y desprecio, lo empujó desde la balsa sin palabra alguna. Se volvió hacia mí sin mayor remordimiento y pagó ambos pasajes. Sin voltear, abrazó a su damisela y le susurró al oído.
El niño no lloró ni volvió a llamarlo. Se quedó en la orilla del lago, extrañando las luces oxidadas y muertas que, poco a poco, se desvanecían de su memoria.