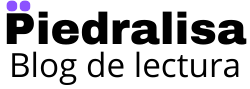Hemos vivido en esta casa por más de diez años, y aún encontramos cada tanto tiempo habitaciones que nos asombran o nos inquietan. Sin mucho qué hacer mientras encontrábamos algún trabajo, habíamos adquirido el hábito de vagar por los pasillos; escogíamos las rutas menos familiares y guardábamos silencio, porque no era hasta que nuestra mente se derretía en un cálido arrullo mental que dábamos con puertas o pasillos nuevos.
La última vez, lo que encontramos fue una puerta de metal con un cerrojo de caja del otro lado, al que podíamos acceder sólo a través de un pequeño hueco rectangular. Metí la mano, sentí en el dorso el borde afilado del aluminio, y jalé el pestillo. Detrás, corría en ambas direcciones una reja de herrería barata; estaba pintada de un color azul marino que se confundía con la oscuridad, de manera que nuestros ojos no distinguían dónde terminaba a cada lado.
Dimos dos pasos para poder apretar la cara contra los barrotes. Detrás, entre la bruma, una escalera tan ancha como la estancia fría a la que habíamos entrado estaba adornada por cubos de hormigón del mismo color enterregado. Estaban puestos como al azar sobre los escalones, y tenían la altura de un niño de cinco o seis años. Sin poder evitarlo, me imaginé a un salón entero de alumnitos que se trepaban sobre ellos, jugaban hasta caerse y rodar, llorosos o atontados, por las escaleras. Mi intuición tenía algo de correcta: hasta arriba, afianzado en la noche techada, el atrio anunciaba una primaria con nombre de Fraile.
—También tiene una entrada del otro lado —me contó mi acompañante—, lo vi la vez que rodeé la cuadra.
Mis ojos siguieron subiendo. Cuando encontrábamos habitaciones así de grandes, a veces dudábamos si la extensión de oscuridad que nos cubría era un techo altísimo o el cielo trasplantado de una región dormida. No podía ser el cielo natural de esta ciudad, contaminada con luces insomnes. El silencio absoluto y la humedad de lo oculto me hacía creer que seguíamos dentro de la casa.
—A lo mejor pusieron la puerta para una maestra que vivía en la casa —le respondí—, o para los niños. Nada más seguro que mandarlos a la escuela sin salir de la casa.
Parecía que mi acompañante no sabía qué responder. No lo culpo: a lo largo de los años, he sido volátil alrededor de estos temas. Pero me he calmado, me he perdonado, y ahora tengo el temperamento para hablar de esto sin explotar. Me respondí yo sola.
—Si siguiera de maestra, pediría trabajo aquí.
—La reja está cerrada. Vámonos.
Lo seguí de regreso al pasillo por donde veníamos. Si nos movíamos en línea recta, cada sesenta o setenta pasos nos encontrábamos una reproducción estudiantil de la Judith de Artemisa Gentileschi: era una reproducción hecha con confianza, excepto por una tentativa anatomía en las manos. Era un lienzo viejo, cuyas carnes —amarillas desde el principio, para mostrar la luz de vela— pardeaban con lo rancio del barniz. Unos días atrás habíamos pasado horas comentado el cuadro pero, después de verlo tantas veces, nos habíamos quedado sin cosas qué decir. Ahora, debatíamos si el pasillo se estaba ensanchando, o si lo estábamos imaginando.
Algo quería mostrarse. Dejamos de hablar, respiramos hondo, y permitimos que nuestras mentes gotearan por nuestra nariz.
La luz había cobrado una fuerza rojiza, porque el techo bajo se había convertido en una retacera de toldo rojo. El piso estaba hecho de pavimento, con cruces de cebra y otros indicadores viales; esto había sido, tiempo atrás, una avenida. Los toldos resguardaban tres hileras de puestos de tianguis. Como un radio que alguien enciende en otra habitación, brotó un muro de voces en plena vendimia y regateo.
Era cómodo transitar por el mercado espacioso y bien establecido. Los espacios entre las mesas eran amplios, la muchedumbre era poca, y no había que esperar a que despejaran atorones para poder pasar. El sol ya no daba directamente sobre nosotrxs y había varios lugares vacíos, así que habíamos llegado en plena hora de la recogida. Creímos ver que alguien había dejado detrás una mesa, pero resultó ser un enorme bloque de hielo que se derretía rápidamente: el arroyo que dejaba en la avenida tenía un evidente olor a pescado.
Con los bolsillos vacíos, acordamos volver al día siguiente. Al caminar de regreso, mi mente se obsesionó con lo fácil que era ir y venir: habíamos asumido que la casa, con todo y su tamaño demencial, nos proveía algún grado de privacidad. Cualquiera de los mercaderes podía recorrer este camino casi por error, así que la única barrera que les impedía importunarnos era moral y no física.
Esta vez, vimos el cuadro de Gentilesci solo tres veces antes de que el muro se abriera hacia el patio central de la casa. Después de todas las macetas y jardineras que fui agregando, era casi imposible entrar a la selva postiza. Las plantas, sedientas de luz, extendían sus ramas hacía un único tragaluz que permitía la entrada permanente de luna. Tenía muchas ganas de trepar una barda baja y descansar las piernas un rato, pero los ecos de cuerpos pequeños que caían me lo impidieron. Además, se escuchaba entre las ramas húmedas las risas ahogadas de mis antiguos estudiantes. Habían sido chicos amables, bienintencionados, pero la eterna juventud de sus apariciones los había vuelto energéticos e imprudentes. Visitar el jardín cuando se manifestaban era uno de mis pasatiempos favoritos, pero de ninguna manera podía llamarse descanso. Con una sensación inacabable de peligro, me dirigí a mis habitaciones para intentar calmarme.
El sonido del martillo y la segueta me indicó que mi acompañante había retomado su trabajo de carpintería. Con los ojos bien abiertos, me recosté en el sillón cubierto de vinil y permití que la disonancia de las herramientas me relajara.