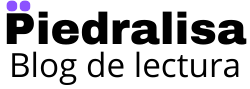Nunca imaginé que algo así podría sucederme. Había escuchado historias semejantes en el pasado, pero siempre creí que eran leyendas urbanas que la gente se inventa para asustar a las personas como yo. Ahora comprendo que todo es real y que mi error fue subestimar las advertencias que mis amigos me hacían tras una noche desenfrenada. ¿Con qué cara puedo contarles lo que pasó? Estoy seguro de que, al enterarse, me dejarán de hablar y me sentenciarán al olvido y al estigma… ¿Qué más da? Supongo que este es el precio que un escéptico como yo debe pagar por sus arrogancias.
Todo comenzó cuando conocí a Vladimir. Mis amigos, Carlos y Cristian, me habían convencido de ir a una fiesta de Halloween que organizaban algunas personas de la carrera en un antro llamado Inferno. Como era costumbre, los tres nos disfrazamos de vampiros. Cuando llegamos, la música se escuchaba con fuerza desde el exterior y la fiesta estaba en su mejor punto: la mayoría bailaba en el centro de la pista, otros tantos estaban en las mesas organizando juegos para beber y el resto charlaba animadamente en la terraza mientras fumaba algún cigarro. Fue entonces que lo vi, ahí en medio de la pista, entre las luces de la esfera que adornaba el techo y los múltiples monstruos que se movían al ritmo de las canciones. Era apenas un poco más alto que yo, con un rostro afilado que resaltaba la fuerza de su mandíbula y una sonrisa encantadora. No así su mirada que, al percatarse de la mía, se volvió penetrante, pero sin dejar de ser atractiva detrás del antifaz que llevaba puesto. Gerardo, un compañero, le dio un empujón y lo llevó hasta nosotros: “Este es Vladimir”, nos dijo, “es chido, sólo que casi no habla, ¿verdad?”. Como Carlos y Cristian no estaban interesados en conocer a nadie y tenían sus objetivos determinados, me dejaron solo con Vladimir y fue en ese instante que comenzó mi final.
A pesar de que Vladimir no era muy efusivo para el ambiente que generaba la fiesta, sí que era interesante. Sabía varios idiomas, aunque aseguraba que el italiano era su fuerte. No me platicó exactamente de dónde venía, pero sí que era un viajero de corazón y que, para solventarse, solía trabajar como traductor e intérprete. También me dijo que le gustaba regresar a México en estas temporadas porque las costumbres de nuestro país le parecían maravillosas, sobre todo nuestra visión sobre el más allá y nuestra forma de burlarnos de la muerte… Lo cierto es que mientras hablaba, yo no podía evitar mirarlo fijamente. Incluso podría apostar que el olor de su loción se intensificaba. Mi imaginación comenzó a crear escenarios donde me besaba y mordía lentamente mis labios y mi lengua. Ahí, en medio de esta fiesta, el deseo de tenerlo solo para mí se hacía cada vez más grande, tan grande como la sed de alguien en el desierto.
Después de un rato, creo que entendió mis intenciones, pues con una sonrisa me murmuró en el oído: “Conozco un sitio donde podemos pasarla mejor”, decía mientras se desabotonaba la camisa y me mostraba su pecho, tan blanco como la leche. Lo que hubiera dado por rozar con mi lengua un trozo de esa piel. Sólo pude sonreír y asentir. Así que salimos sin que casi nadie se diera cuenta, sólo Carlos y Cristian nos miraron con extrañeza a lo lejos. “¿Vienes?”, pero la voz de Vladimir disipó cualquier pensamiento intrusivo y lo seguí tal como un perro sigue a su dueño.
Nos acercamos a la barra y Vladimir le hizo una señal con los dedos al barista, quien asintió, obediente, y abrió una cortina justo al lado del bar. Una escalinata nos condujo hasta un salón subterráneo iluminado por un resplandor rojo. Al principio me pareció inquietante estar ahí; nunca lo había visto antes. Pero el temor duró poco: Vladimir me tomó del cuello con violencia inesperada y me empujó contra la pared. Me había atrapado. Apenas podía respirar bajo la presión de su cuerpo, pero esa asfixia me excitaba. Su boca buscó la mía con urgencia, y entre la fricción de sus labios sentí algo filoso, como la amenaza de un colmillo que rozaba mi lengua. El ardor se encendió en mi interior. Nos arrancamos las camisas con torpeza, como si quisiéramos desgarrarnos mutuamente, y los pantalones cayeron al suelo en un descuido desenfrenado. Al poco tiempo estábamos piel contra piel, piel contra fiera. Cada embestida suya era un abrazo y un ataque, un beso y una mordida contenida, y en esa frontera entre placer y peligro mi cuerpo ardía con la certeza de estar siendo devorado.
La temperatura había comenzado a subir, acompañada por el olor a sudor y loción. Sin embargo, entre la oscuridad y la iluminación roja, me percaté de que no estábamos solos. Había un grupo de hombres observándonos con una perversidad que nunca podré olvidar. Intenté empujar a Vladimir para que me soltara, pero era demasiado fuerte, mucho más de lo que aparentaba. En ese momento quise gritar, pero otra mano, que no era la de Vladimir, me tapó con fuerza la boca y entonces sus dientes, agudos y penetrantes, se hundieron con ferocidad en mi carne y todo se oscureció.
Cuando desperté, estaba en la habitación de un hospital. La médica me explicó que me había pasado de copas y que casi caía en un coma etílico. Carlos y Cristian me habían encontrado desmayado en el antro, así que me llevaron allí. “Es necesario que te haga un análisis de sangre”. No obstante, yo sabía que lo de esa noche había sido real, así que miré a la médica y, con la certeza de un delincuente que acepta sus delitos, le dije: “No, gracias. Ya sé los resultados”. Me levanté y le sonreí con ironía, aceptando la marca que otros sólo desean conocer en los cuentos de terror.